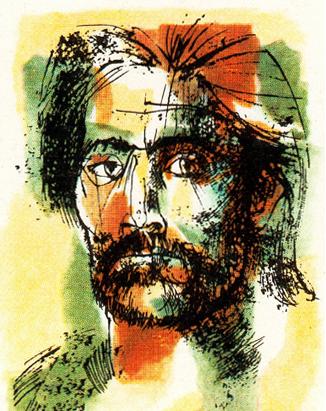Por Oscar Castelnovo
Esa lona andaba buscándolo. Martínez lo supo cuando llegó al milésimo round. Ningún combate la excluye, mas sentirla destino, verse tumbado allá abajo, le edificaban rencores legítimos o no, según se mire. Rabia era. Una fiereza, como la impetuosa corriente del río, que no revelaba en voz alta ni tenue. Aunque sí en la mirada. En ella podía desentrañarse, en ocasiones, qué bajezas y virtudes porfiaban su alma. Era capaz de la hazaña o el fracaso, de juntar a los dos en un acto o, de simplemente pasar la lengua bajo el borde del vaso de vino, como si lo único verdadero fuese evitar que la noble bebida se deslice por la pendiente. Rápida, la lengua de Martínez se manda copa arriba al encuentro de la humedad rugosa.
Mientras la lona acecha abismo abajo, él se da coraje: ¡Martínez viejo, nomás!, se alienta, y en technicolor figura un batacazo histórico, vislumbra un nocaut espectacular, título de tapa, y de seguido revancha un festejo de los que no se empardan. Así dale que dale, lengua que lengua, para impedir el desparramo suicida del vino en ese hule berreta. A trago lento lo abriga en su interior hondo. Y vuelta a lamer el vaso, con disimulo, para que no exista gota que quede desamparada a la buena de Dios. Porque no es posible que Dios disponga que las gotas, los mortales, las estrellas de la inmensidad o las diminutas hojas de comino, queden expulsados del lugar que les pertenece y vayan a parar a sitios inmundos sin apegos ni sol.
Cada segundo un siglo. Cada pelea la final del mundo. Martínez resiste, vistea y amaga. Martínez esquiva, dibuja con las piernas y ladea su humanidad. Arrinconado, sale, entra, zigzaguea y se tira contra las cuerdas. Las cuerdas, son duros resortes que lo regresan al centro del cuadrilátero. Ahí, en la mesa, se aferra a las copas sin titubeos. Entonces los recuerdos son mazazos en el alma. Las humillaciones, enemigos contundentes que demolieron sus sueños de invicto así como las bestias destrozan la llanura en la estampida.
Martínez, hijo de Martín. Marte: Dios de la guerra. Así le había dicho que era la cosa una vieja que ve en el pasado y adivina el tiempo por venir. “Habrá sido por eso, qué los parió? Que entonces le vayan a cobrar al tataraviejo Martín quien, sin derecho ni sabiduría, esparció la leche fundadora de una herencia huérfana de paz y de respeto”.
Boludeces, dice la vieja. Porque así, en el medio del ring, de nada sirve establecer los motivos reales o absurdos de una condena al combate perpetuo. Ahora se trata de enfrentar la circunstancia. A como salga: Izquierda en punta y si emboca la diestra al otro le cuentan las mil y una noches. Vamos Martínez, todavía. Quieren verte en la lona. El Día del Arquero Suplente: Que se vengan ese día.
El otro se le viene. Como un toro, se le viene al humo para terminar con ese tal Martínez de una vez por todas. Para siempre. Martínez vistea, esquiva, viene y va, puntea de izquierda y le emboca el directo. Bien, Martínez, bien.
Aparecen dos rivales. No puede ser, se repite en voz alta. Esto es un ring, debería ser uno contra uno, hay jueces, está el público, el intendente, todo el mundo lo está viendo. Ahora son tres. Gancho al hígado, “ápercat” y codazo en la boca. Nadie ve nada. Cuatro son. De puntín en los huevos y crece la algarabía en el estadio. Cinco. Seis. Siete contra uno. Abunda sangre en su rostro, cae y lo salva la campana.
Le ponen el banquito. Cuestiona a los segundos, sus íntimos: –’Qué está pasando, che?, ‘por qué no hacen nada?
–Vos no te das cuenta que las cosas cambiaron. Ahora las peleas son así.
–’Ustedes también, hermano, qué entongue hay aquí?
–Qué entongue ni mierda, son las leyes del juego, hacé la tuya.
Sabe que está solo. El árbitro tiene guantes. Y los usa. “Qué hace, juez?” El jurado aplaude. Así, carajo, celebra el intendente. Lo tiran de nuevo. En el piso, un chubasco de patadas lo deja grogui cuando termina otro round.
Se repone, suena la campana. Ahora sus rivales se le ríen sentados cómodamente tras la humareda del ring–side. Los segundos se fueron. El banquito no está. Tiene que pelear.
Mira el ring y se le hace pampa abierta. No puede ser. Debería haber un ring: “qué hago ahora en esta anchura?”, inquiere a Dios. Sabe que está jugado. Puede sentir el viento. Puede escuchar que ya viene la patrulla enfurecida. Puede oír nítidamente: ¡entregate Martínez! Y también puede temblar. Si se rinde lo achuran, si los enfrenta no tiene chance. Todos pertrechados y a caballo. El está solo y a pie. Se pone en guardia y es cuando escucha una voz familiar: “¡Tenga, yo soy Fierro!”, le dice un viejo al tiempo que le pone un puñal en la mano.
Los milicos amainan. Fierro ya los había vencido en otra contienda, y ahora hablaba desafiante a su enemigo de siempre: –Abájese, coronel.
–Vea cómo son las cosas, Fierro, ha llegao a matrero viejo y áhura va a hacerse matar por un tal Martínez, anuncia el uniformado mientras sus botas hunden el pasto.
–Deje, Fierro –dice Martínez–, esta pelea es mía.
–“No era usté el que andaba reclamando que se la cobren al que desparramó la leche primera y dejó la herencia guérfana de paj y de rispeto? Áhura déjeme hacer”, pide Fierro.
Sin aviso, el coronel descarga un planazo al rostro pero Fierro detiene el sable con la mano emponchada. ¡Áhura vas a saber cuántos pares son tres botas!, grita el militar. Par y medio, coronel, retruca Fierro al instante. A prepotencia pura, hacha y punta, el coronel se abalanza sin dar tregua. Fierro resiste, vistea y amaga. Fierro esquiva, dibuja con las piernas y ladea su humanidad. Arrinconado, sale, entra, viene y va, y con el filo tajea la cara del coronel. Éste gargajea sangre y acomete por el flanco. Fierro se dobla con un dolor frío en el costado. Siente su propia sangre y su sudor sin mirarlos, y oye el retumbo de su pecho sin resuello. Retrocede serpenteando y logra eludir al corvo. Sólo sus ojos permanecen fijos, clavados, en los ojos del coronel. La boca de Fierro se hace grande y su jadeo fustiga el aire.
Sonríe en silencio la patrulla a modo de festejo anticipado. Fierro desdobla el poncho del puño y como chicotazo lo arroja a las piernas de su rival. Su mano izquierda ya está libre. Libre en la llanura inmensa.
El coronel se le viene. Como un toro, el coronel se le viene al humo para terminar con el matrero de una vez por todas. Para siempre. Por tanto empeño no advierte que, en un vertiginoso pase, Fierro ha cambiado de mano el facón: de zurda, se lo hunde hasta las tripas.
Martínez respira y escucha a Fierro rugir: –¡”Y áhura quién”?!
–¡”Y ahora quién”?!, grita Martínez mirando a los uniformados que no responden. Envainan y en marcha lenta se retiran sin siquiera dar una última mirada al cuerpo del coronel, cuya sangre bebe la pampa sin apuros.
Fierro y Martínez van hacia el sur. A tranco tardón los siguen sus potros. No hablan. Al llegar a un ombú, Fierro se recuesta y Martínez le cura la herida abierta. Descansan. Descansan.
Ya entrada la oscuridad, acuden al lugar un reducido gauchaje y unas mujeres que traen rumbo norte. Algunos dicen que son de las tierras de Juan Sinsuerte y otros sostienen que son putas de Maldonado. Nadie sabe con certeza, pero ellas son competentes en encender una larga madrugada. La fiesta aplana los tréboles y eleva euforia por la victoria de Fierro. Así, con derroche se comparten las coplas, el vino, los cuerpos y las almas. Ancho y festivo, él alberga el tinto en su boca cuidando que las gotas no sucumban. Fascinado, descubre cómo la noche va desplegando un contorneo presuntuoso hasta que se abre lasciva para que el sol la penetre.
Precisamente al amanecer, Fierro rancha aparte con Martínez y le secretea una cuestión que ambos acuerdan. Brindan y se abrazan largamente. Rápido, Martínez monta a su potro de un salto, mientras Fierro se emociona hacia adentro y mira como sin montura ni equipaje, desnudo, Martínez enfila hacia un horizonte que se alza pampa arriba.
Encima de un zaino bravo, Martínez cabalga sobre el viento atravesando las grandes arboledas. Va en búsqueda desesperada del río. Como sea, debe alcanzar las aguas antes que se haga fuerte la patrulla. Porque se sabe, es ley de rigor: cada vez que un hijo de Fierro galope en pretensión de un destino la partida marchará hacia la costa para cerrarle el paso.
Las cartas están echadas y él conoce de sobra que sólo existen dos caminos. O será otro sumergido al que despanzurrarán sin indulgencia, (y de ese modo la cábala para conjurar tempestades persistirá errante en la corriente rumbo al mar, y nadie ya podrá liberar los vientos mal arremolinados en la llanura); o Martínez, por fin, dará vuelta esa taba culera que lo sacude como zapallo en carro desde el día en que emergió de su madre al vendaval.
Es que si el potro no amaina, si Martínez orilla las aguas primereando a la partida, otros vientos tallarán bajo los cielos. Y entonces no existirá lona adónde puedan tumbarlo. Qué nocaut ni qué mierda. En el brindis, así Fierro se lo había dicho. Nacería un tiempo bendito, si Martínez (que ahora embiste a galope tendido), atropella, guapea y manda, allá en la ribera: donde la pampa se revuelca con el río.