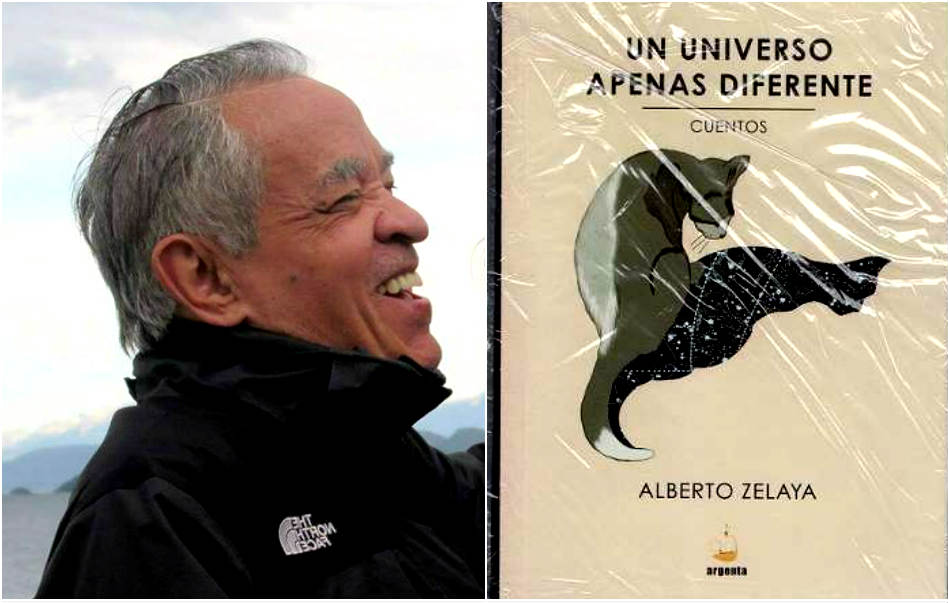Hace unos años el pleito entre los escritores argentinos Ricardo Piglia y Gustavo Nielsen, se convirtió en el tema obligado de los cenáculos literarios porteños. El motivo del conflicto fue la falta de trasparencia en el concurso de novela convocado por la Editorial Planeta en 1997, en el cual resultó ganador Piglia. El proceso judicial concluyó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que obligó a éste y a Editorial Planeta pagar a Nielsen una indemnización de diez mil pesos por haber amañado el concurso. Ricardo Piglia, a quien se lo cree un partícipe involuntario del episodio, en lugar de pedir las excusas del caso, denostó a Nielsen comparándolo con Carlos Argentino Daneri, ese poeta engolado y ampuloso que le franquea a Borges el acceso al aleph. Después de la publicación de este cuento en 1949, el nombre de Daneri quedó grabado en el imaginario argentino como el paradigma de un mal escritor. Sin embargo, hubo alguien que lo reivindicó con razones muy valederas. Trataré de contar la historia tal como la recuerdo hoy, treinta años después.
En junio de 1977, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, más conocida por su sigla Eudeba, decidió acompañar la realización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978 con un lanzamiento estruendoso. Se trataba de una edición especial de ensayos críticos sobre “El Aleph” por ser éste, según el comité, el relato más original y universal de la literatura borgesiana y, por consiguiente, de la narrativa argentina. Aunque en un principio el criterio me pareció bastante mezquino y arbitrario, poco después de escuchar los argumentos del Capitán de Navío Aurelio Iriarte (oficial que apadrinó mi ingreso a la casa editorial) presté mi consentimiento, no sin antes consignar respetuosamente y en privado mi discrepancia.
Le debía al Capitán Iriarte una cierta lealtad. Era amigo de mi padre y cuando le ofrecieron hacerse cargo del comité editorial de Eudeba, me invitó a colaborar con él. No me hacía demasiadas ilusiones sobre mis posibilidades de ejercer una influencia decisiva, pero mi objetivo personal era tratar de evitar, desde mi muy humilde puesto burocrático, que ocurriera lo peor: la desaparición lisa y llana de Eudeba. Muchos compañeros de facultad me cuestionaron, algunos hasta me quitaron el saludo, pero admiraba esa editorial que llevó el libro a todos los rincones de Argentina, trataría de hacer lo posible para que se conservara a pesar de todo. Así pensaba yo en aquel entonces.
Pero volvamos a la antología de ensayos sobre El Aleph.
El proyecto sería a lo grande. No se escatimarían recursos. El diagrama y la realización de la cubierta les serían confiados al reconocido fotógrafo y artista plástico Aldo Sessa. Estela Canto nos facilitaría el manuscrito de El Aleph para incluir una versión facsimilar. Las ilustraciones correrían a cargo de Raúl Soldi, Antonio Berni y, por supuesto, Norah Borges. El mismo Borges se había comprometido con el prólogo. Esa colección de ensayos debía ser y fue rutilante. Recuerdo algunos nombres, aunque no los títulos: Roger Callois, Emir Rodríguez Monegal, Ítalo Calvino, Umberto Eco, Alicia Rodríguez Jurado, Roy Bartholomew, María Esther Vázquez y el ineludible Adolfo Bioy Casares. Floyd Merrel nos hizo llegar un anticipo y resumen de lo que luego sería su magnífico libro “Unthinking Thinking”.
El Capitán Iriarte sugirió que habría que convocar un concurso literario para incluir el trabajo de un novel ensayista argentino.
—El objetivo estratégico del campeonato mundial de fútbol —nos explicó mientras encendía un cigarrillo tras otro— es proyectar una imagen auténtica y real de nuestro país para hacer frente a la confabulación marxista internacional. Los argentinos —afirmó sin dar lugar a ningún tipo de discusión— somos derechos y humanos. Lo vamos a probar ante el mundo con la publicación de esta edición limitada que entregaremos a nuestros más ilustres huéspedes: jefes de Estado, ministros, parlamentarios, diplomáticos, periodistas e intelectuales de todo el orbe.
Para Iriarte la publicación de un ensayo de un joven pensador argentino demostraría a las claras y de una vez por todas que en nuestro país existía una absoluta libertad de expresión.
Estábamos a fines de 1977 y me encomendaron la coordinación operativa del proyecto. Esto significaba que tendría que lidiar a la vez con autores rezagados, correctores obsesivos y traductores incompetentes. A pesar de estos avatares, el libro (que iba creciendo despacio para mi ansiedad) cumplía sin ningún sobresalto el más conservador cronograma trazado por el comité.
El 15 de noviembre venció el plazo para la entrega de los trabajos. Casi trescientas personas nos hicieron llegar sus colaboraciones, esperando cada una de ellas ser la ganadora del premio. Hoy se habla de transparencia, en aquel entonces le decíamos honestidad intelectual, y mi propósito era que todos, absolutamente todos los concursantes tuvieran iguales oportunidades.
Después de la revisión preliminar, mis colaboradores elevaban a mi consideración un informe sobre cada trabajo que debía responder a un extenso cuestionario y contener una evaluación debidamente sustentada. Desde luego, un selecto grupo de oficiales de las fuerzas armadas analizaría los ensayos presentados para hacer una ponderación ideológica antes de entregar los cinco finalistas al jurado; no queríamos tener ningún disgusto. Esta era la parte ingrata de la tarea ya que, como de costumbre, más de un candidato intentó apartarse de las normas que en aquel entonces aconsejaba el buen sentido. Casi todos ellos fueron localizados y luego interrogados por las fuerzas del orden, a causa de alguna idea errada o confusa en el campo social o el político. Pero la libertad de expresión en otras áreas como la estilística y lingüística fue celosamente resguardada.
En un país en el que hay que acudir al juego de las influencias para hacer valer hasta las más legítimas aspiraciones, no fue extraño recibir llamadas telefónicas de personajes que abogaban en favor de muchos de los postulantes. La regla que había impartido el comité en pleno era tajante “nada de recomendados”. Elisa, mi secretaria, estaba al corriente de esta directiva y sorteaba con enorme habilidad esas intrusiones. “No, Brigadier Adamoli, no lo podemos recibir porque las decisiones las toma en secreto el jurado… No, Monseñor, no sé quiénes son los integrantes del jurado… Discúlpeme, señor Ministro, pero en estas dos semanas no será posible porque el doctor —así me llamaba casi siempre Elisa— ha viajado a Italia para recoger los manuscritos de Italo Calvino y Umberto Eco.” Mentiras piadosas que trataban de preservar la absoluta neutralidad del proceso.
Una mañana, mientras estaba en la casi imposible tarea de encontrar un traductor decente para el ensayo de Merrell, Elisa recibió una llamada inquietante del General Prosperi. Todos conocíamos muy bien al gallo Prosperi; sus arengas abundaban en metáforas incendiarias y devastadoras admoniciones; sus inexorables amenazas de erradicación y exterminio horrorizaban aún a sus propios camaradas de armas. El gallo era un duro que no había titubeado en denunciar y apresar (algunos dicen ‘ajusticiar’) a su propio sobrino, al hijo único de su hermano. Esta vez Elisa no se atrevió a mentir pero, como yo había salido para la entrevista con un eventual traductor, le dijo que llamara a eso de las seis de la tarde, de esa manera me dio un tiempo para prepararme.
Cuando llegué a mi despacho y Elisa me puso al corriente del llamado de Prosperi, subí de inmediato a la oficina del Capitán Iriarte. Ambos sabíamos quién era y de lo que era capaz el general. Con gran sabiduría Iriarte me aconsejó que atendiera a Prosperi quien con seguridad estaría remando por su mujer que –según se comentaba– tenía veleidades literarias. Al despedirme me dijo:
—Pibe, los principios están bien; pero los soles dorados son soles dorados. No hagás de una boludez una razón de Estado.
Prosperi se mostró correcto, quizás porque sabía de antemano que sería obedecido. Fijé la entrevista para el martes siguiente a las cinco de la tarde, eso me daría un respiro para leer el ensayo. Luego por displicencia, ni siquiera me tomé la molestia de hojear el manuscrito durante el fin de semana.
La Señora de Prosperi llegó media hora más temprano a la entrevista. Mi secretaria le dijo que yo estaba en reunión, le ofreció un café y después Elisa entró a mi oficina para dejarme la consabida bandejita de plata y el manuscrito. Muy contadas veces, una tarjeta de visita llega a ser la presentación cabal de quien la esgrime. Cuando leí la de Berta Apold de Prosperi, Iridióloga diplomada, me dije je connais bien le personnage.
Apold para la generación de nuestros padres era todo un apellido. Fue Subsecretario de Prensa y Difusión durante la primera presidencia y gran parte del segundo mandato de Perón. Dirigía una brigada de más de mil funcionarios encargados de manipular la prensa, la radio, el cine y la incipiente televisión argentinos. Antes de caer en desgracia, gozaba de un poder casi omnímodo que padecieron hasta leales peronistas, simplemente porque no se plegaron a sus deseos, entre ellos Hugo del Carril y Fanny Navarro. Haría esperar a la señora de Prosperi. Me tomé un té mientras comencé a imaginar a la tal Berta.
¿Cómo sería? ¿Gorda? ¿Vieja? ¿Pretenciosa?, tal vez. ¿Arrogante?, seguramente. En el ejército se dice que si un oficial es coronel su mujer es general. Berta sería una versión sin domesticar de una señora gorda. Una fierecilla indomable. Me felicité por no haber leído el mamotreto de casi –sí, a ver– setenta y cinco páginas a un espacio. ¡Qué horror! Ni siquiera tenía idea de cómo se presentaba un papel. Ningún poder de síntesis. Los párrafos serían monótonos, confusos e intrincados. Sí, definitivamente pesados. Estarían plagados de lugares comunes y de metáforas insostenibles. Emplearía los tecnicismos de moda: narratología, lexemas, intertextualidad. Citaría a destiempo y sin haberlos comprendido a Todorov, Barthes y Baudrillard. Me dije: ¡Pobre Borges, no tiene derecho!
Cinco minutos antes de las cinco, llamé por el intercomunicador a Elisa pidiéndole que hiciera pasar a la señora de Prosperi. Pero yo estaba decidido a no convertirme en otro Pavel Vassilievich, aquel dócil personaje de Chejov que por amabilidad accede a escuchar a una dramaturga aficionada y luego exasperado termina matándola. No, yo sería tajante, inexorable y en segundos me despediría de la vieja dama. A pesar de las advertencias del Capitán Iriarte yo no me resignaría a que –por las razones por todos conocidas– esa gorda vieja, pretenciosa y arrogante ocupara un lugar al lado de las grandes celebridades. Lo impediría a pesar del gallo Prosperi, aunque en ello se me fuera la vida. Uno tiene sus principios, ¡qué carajo!
Al abrirse la puerta vi aparecer la cabellera ondulante de un rojizo caoba. Vi sus ojos azules casi tan transparentes como nuestro cielo en abril. Vi sus manos de dedos finos y vi sus uñas impecables y nacaradas. Vi la sonrisa calma y seductora, vi el arrebato de su mirada. Vi sus medias negras y su estrecha minifalda. Vi sus muslos todavía jóvenes y tensos, vi sus senos generosos, vi el arco de sus cejas. Vi sus labios sensuales que de manera imperceptible temblaban. Vi lo femenino y lo viviente, Vi lo bello y lo tierno. La vi avanzar hacia mí como en una lenta danza. Y era ella y era yo. Trastabillé y todo lo que pensaba negarle a la señora de Prosperi sabía que no podría rehusárselo a Berta. Tendí mi brazo hacia el sillón invitándola a sentarse y me embobé escuchándola.
—Estoy aquí porque conocí el aleph, el verdadero aleph —añadió confiada— el del sótano de la Calle Garay, el que Borges nunca vio. Ese hombre es un farsante. Si quieren hacerle un homenaje yo no me opongo. Pero también tendrán que publicar eso —dijo señalando a la carpeta que contenía su manuscrito— ¿Lo leyó? —preguntó con sorna.
Algunas semanas después alguien me revelaría que el gallo Prosperi no era más que un pollo mojado hasta que conoció a Berta. Sí, era una mujer de temple. Y allí estaba yo, como perro en cancha de bochas sin saber qué contestar. Pero, Berta tenía el don de leer a la gente con una sola mirada; en lugar de recriminarme simuló que mi respuesta había sido positiva.
—¡Qué boba que soy! Si usted no lo hubiese leído yo no estaría aquí.
Con una leve inclinación le agradecí su discreción. Berta con extremada gentileza fue respondiendo a mis preguntas, las omitiré por considerarlas obvias:
—Conocí a Carlos Argentino Daneri en 1940. Dirigía un taller literario. Yo era joven, muy joven. Mi familia no se podía permitir el lujo de una educación que fuera más allá de un título de maestra. Estaba bien. Lo aceptaba porque mis viejos me dieron todo lo que estaba a su alcance, pero quería hacer algo más. Una de mis compañeras en la Escuela número 34, Celia Pagani, que era una muy buena poeta simbolista, me habló de Carlos Argentino. Una tarde fui a probar suerte y me quedé fascinada con el grupo.
—No, Borges no estaba en aquel entonces. Apareció un poco más tarde me parece que de la mano de Estela Canto o de María Eugenia Cozzi, la pintora.
—Sí, lo recuerdo muy bien a pesar del tiempo —contestó Berta sin hesitar— Era un hombre desteñido de anteojos gruesos y tartamudo, quizás un poco chapado a la antigua y vestido con unos trajes lustrosos y tan grandes que se veían como prestados. Me pareció un pajarón, tenía más de cuarenta años y vivía con la mamá. Trabajaba como auxiliar en una biblioteca municipal de mala muerte. Eso sí, era como las papas, solo valía lo que estaba enterrado. Aunque, claro está, sus antepasados gloriosos eran próceres menores. Para rastrear sus hazañas había que ser un experto en historia militar argentina.
—Borges reiteró hasta el hartazgo —se detuvo en detallar Berta— que sus precursores literarios fueron Macedonio Fernández y Evaristo Carriego. Basta con hojear el “Museo de la novela de la eterna” o “Misas herejes” para darse cuenta de qué nivel de creación se está hablando. Borges no pasaba en aquel momento de ser un poeta menor; por eso la Municipalidad de Buenos Aires con toda justicia ignoró a Borges en 1942. Pero, el señorito hizo un mundo por eso.
—Siempre Borges rechazó a nuestro grupo —recordó con un dejo de amargura— Éramos muchachos y muchachas de barrio que queríamos superarnos. Borges nos zahería sin piedad, por ejemplo, a Guido Monaldo un día le preguntó qué marca de caspa usaba. A otra piba que trabajaba en una matricería le sugirió que usara un esmalte más oscuro para que sus uñas no se vieran tan sucias. Si aquel hombre se atrevió a decir que Federico García Lorca era un andaluz profesional, imagínese qué límite podía tener con nosotros. Pero, Carlos Argentino Daneri, que nunca vio el mal en nadie, leía con atención sus escritos, los corregía, le sugería lecturas. Lo alentaba a incursionar en una narrativa de mayor envergadura. Pero, él se negaba. Ni siquiera leyó el Ulises de Joyce con nosotros, solo dos o tres capítulos como él mismo lo reconoce. Es un hedonista y un perezoso. Nunca pudo ni podrá escribir su imaginaria novela. En cambio, con la sabia guía de Daneri, sus poemas, ensayos y cuentos mejoraron.
—Yo soy una Apold —y añadió con mal disimulado orgullo— sobrina de Raúl Alejandro. Sé cómo se edifican los mitos y también cómo se destruyen. Mi tío fue el que hizo a Perón y a Eva, machacando, insistiendo, haciéndolos salir siempre en las noticias. Les redactaba discursos simples, sencillos y efectivos. Él fue el que hizo de Eva la Jefa Espiritual de la Nación. Él hizo imprimir por miles “La razón de mi vida.” De una pobre chica nacida en un pueblo polvoriento y olvidado hizo una reina que cautivó a Europa; para después convertirla en una mujer severa e implacable, vestida con un sencillo traje sastre, coronada por un austero rodete: la abanderada de los humildes. Fue Apold el que hizo que su foto estuviera en cada hogar argentino. Y el que mostró a los pobres radiantes de felicidad y satisfechos porque Perón cumplía y Evita dignificaba. Los contreras y los comunistas dijeron que Apold era el Goebbels argentino. Pero, mi tío lo superó. El mito de la pareja de dioses benefactores protegiendo al país aún perdura en Argentina. Hay personas que le siguen rezando a Evita, la intercesora ante Perón. Hitler desapareció después que se incineró en su búnker, pero la mujer rubia, esa hada buena permanecerá por siglos en nuestro país. No lo dude.
—Borges era antiperonista por envidia. Él quería ser dios en un Olimpo que ya estaba ocupado por esos dos dioses tutelares. Se resignó a recrear el mito del bardo ciego. Para lograrlo hizo lo mismo que Evita. Consiguió que Roger Callois lo reconociera. Borges vaut bien le voyage ¿recuerda? En una sociedad cholula como la de Buenos Aires esto fue suficiente para contar con un nuevo Homero del subdesarrollo, el execrable Borges. En mi ensayo demuestro que toda la obra de Borges es un plagio de Carlos Argentino Daneri. Quiero que mi testimonio sobre El Aleph se publique junto con los otros. Quiero que haya una voz disidente. Lo necesito. Es algo que le debo a la memoria de Carlos.
—No le robo más su tiempo, doctor. Usted tiene mi tarjeta llámeme cuando quiera.
Tan pronto salió Berta de mi despacho, como bien habrás imaginado, querido lector, me precipité sobre el manuscrito. No podía apartar mis ojos de cada uno de esos renglones. La escritura era fluída, cristalina y Berta iba contando la verdadera historia de El Aleph. Lo hacía con gracia, con elegancia y con una devoción casi enfermiza por Carlos Argentino Daneri. Allí estaba él tal como había sido. Para Berta el gesto natural de Carlos era su carcajada y su humor se filtraba a través de las citas textuales a pie de página. Bastaba con leer a Berta para saber lo buen maestro que había sido Daneri (mucho de él también se reflejaba en Borges, aunque Berta lo hubiera negado de plano). A medida que leía, Daneri estaba conmigo mateando debajo de una parra o pensativo tomando un bichier di bon vin en su comedor diario, sentado al piano interpretando Albinoni, Vivaldi o Scarlatti o duchándose mientras cantaba una canzonetta napolitana. En ningún momento Borges deja traslucir el fervor de Daneri por la música. Ese grácil poeta nunca escribía un solo verso si no estaba acompañado por las Variaciones Goldberg o por el Concierto número dos de Rachmaninov, que eran sus obras favoritas.
Si de mí dependiera, transcribiría aquí en su totalidad el texto de Berta. Lamentablemente tuve que devolverlo. Pero aún recuerdo la breve narración de Daneri “El hombre que recordaba demasiado”, que transcurre en Paliputra en el siglo II A.c., es una prefiguración casi textual (por decirlo de un modo elegante) de “Funes el Memorioso.” La “Antífona de un atardecer” refleja la desazón de Daneri ante su sordera progresiva. Los versos danerianos: “de ese Dios que en su magnifica ironía me dio la música y el silencio…” guardan una llamativa similitud con los más famosos del “Poema de los dones.” Por último el estruendoso y vívido Aleph que describe Daneri, con once dimensiones divergentes, en el que no sólo podemos palpar, oler y gustar nuestro universo sino todos los infinitos universos paralelos, no tiene nada que ver con la raquítica descripción tridimensional del de Borges. Para mí esta era la prueba concluyente de que Borges nunca conoció el aleph de la calle Garay. Seguí leyendo y releyendo las setenta y cinco páginas del manuscrito. Me llamó la atención, sin embargo, que en el texto no se mencionara a Beatriz Viterbo.
A primera hora de la mañana siguiente, tuve una reunión a puertas cerradas con el Capitán Iriarte. Le informé sobre la entrevista con la señora de Prosperi y le resumí los principales puntos del ensayo que había presentado. Iriarte, que no tenía un pelo de tonto, presagió que estábamos ante el fin de nuestro proyecto. Cauto como era, quiso verificar los hechos. Se nos ocurrió que, manteniendo la reserva del caso, lo más apropiado sería tomar contacto con las personas más allegadas a Borges.
La primera en llegar fue María Esther Vázquez que pidió pasar a una salita para leer con calma el manuscrito. Al salir nos gritó indignada “Esta es una sarta de patrañas. ¡Hacerle algo así al pobre Borges, no tienen derecho!” Dos horas más tarde se presentó Adolfo Bioy Casares. Tan pronto le comentamos la situación se limitó a decir. “Me imaginé que este día iba a llegar. No sé por qué Georgie se enredó con esa pelirroja.” Se quedó un rato pensativo y sugirió “No, no le podemos hacer algo así al pobre Borges, no tenemos derecho. Sería mejor desistir del proyecto. Yo le explicaré.”
Pensé que Iriarte convocaría a una reunión del comité en pleno, pero no lo hizo. Me indicó que tomara nota. “Llamá a la viuda de Castagnino y decile que vamos a hacer una reedición de lujo del Martín Fierro con las ilustraciones de su marido. No se va a negar. A los demás del comité anunciales que por razones presupuestarias tenemos que cambiar los planes. No les des más explicaciones. Devolvele el manuscrito a la mina esa y que haga lo que quiera con él, pero advertile que Eudeba nunca se lo va a publicar. Ya mismo estás mandando las cartas a los colaboradores pidiéndoles excusas”. Se sonrío y me dijo:
—Ves qué gaucho es Martín Fierro, siempre nos termina salvando.